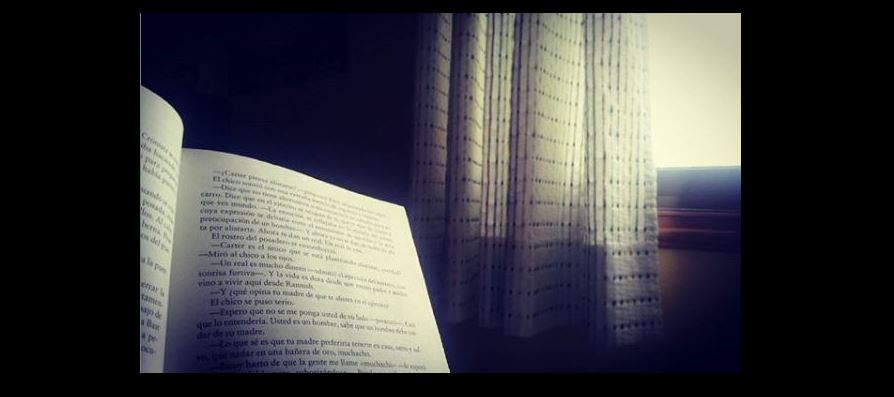Hace apenas una semana, alguien me contó una historia de amor que se había vuelto tragedia.
Como esas que leemos y conocemos, como ese Romeo y Julieta, como esa idealización.
Sin embargo, esta historia de amor no tuvo un final rápido, instantáneo, shakesperiano.
Él empezó a morirse cuando murió ella, porque sin ella, no le quedaba nada más.
Tenía una familia que siempre lo acompañó, pero su mundo sin ella acabó convirtiéndose en una cárcel.
Una cárcel de la que intentó escapar, pero no con una sonrisa, sino con una mueca de dolor mientras el veneno por el dolor de su pérdida recorría su cuerpo hasta consumirlo por completo.
Sus días se volvieron grises, y su única salvación era reencontrase con ella. Allí, en el otro mundo. Pero con ella.
Él sentía como su amor había alimentado su vida mientras caminaron juntos, pero a raíz de su ausencia, solo deseaba que también se apagara para siempre su luz.
Quería que su principio y final estuviera siempre en ese tiempo vivido, juntos. Sin más días, sin más meses solo, sin más esperanza.
Y al final, su historia terminó, quizá de la manera más triste para su familia, pero de la más reconfortante para él.
Porque mientras otros veían una cuerda que lo asfixiaba, en sus ojos, su última imagen fue la de la libertad.
Libertar para volver a ser, para volver a sentir, para volver a ella, para ser feliz.
Y ese hombre, se convirtió en un valiente, que a pesar de ser duramente juzgado, pudo decidir que había nacido solo pero que moriría con ella. Y a partir de ese momento, esa historia de amor siempre estaría viva para el mundo.